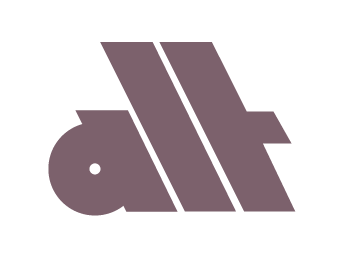Los celos y el apego tienen una explicación biológica
Pocas cosas consiguen unir hoy a la gente en internet, pero si hay algo capaz de reconciliar a las redes sociales, es un vídeo entrañable de animales. A mí me aparecen todo el rato de gatitos y monos. Detrás de esas imágenes virales siempre hay algo más que ternura: hay biología y una pequeña demostración de humanidad, sentimientos y emociones que compartimos. También algunas conductas que nos pueden resultar familiares como síntomas de amor. Los gatitos que premian a sus dueños consiguiéndoles ratoncitos resultan adorables. Los monos, a otro nivel de intelectualidad, ofrecen su cara más humanizada de los afectos.
Precisamente estos días inundan las redes dos escenas de imponentes. La primera, un macaco abandonado por su madre que adopta un peluche de orangután de Ikea (que muchos tenemos en casa) y lo lleva a todas partes, como refugio emocional de un desapego forzado y doloroso. Tanto se ha viralizado, que la empresa sueca de decoración se ha puesto las pilas para sacar la réplica de Punch, el nombre del capuchino cariblanco. Nos da un golpe al pecho ver al monete dormir sobre una madre artificial, que ni siquiera le da el sustento necesario para sobrevivir. Se hace un nudo en el estómago al empatizar con ese sentimiento que, en mayor o menor medida, todos hemos sentido alguna vez: aferrarnos a algo que ya no está.
Por otra parte, la prensa científica se hace eco de una historia de celos que Shakespeare convirtió en tragedia en Otelo: un equipo científico estudió las emociones en familias de babuinos en las que los jóvenes interferían con mucha mayor frecuencia cuando su madre acicalaba a un hermano, especialmente si era más pequeño o del mismo sexo. Tras descartar hipótesis alternativas, la explicación fue directa: simplemente celos, el monstruo de ojos verdes para el dramaturgo más universal e influyente de la historia.
Como en todo, hay dos visiones, la científica y la que ahonda en lo literario. Darwin lo explicaba sin lirismo: los comportamientos de retención de pareja y los celos son un comportamiento natural porque con ellos aumentaban las probabilidades de que tu ADN pasara a la siguiente ronda. Más vigilancia igual a menos competencia, más opciones reproductivas. Los celos, antes de convertirse en problema de pareja, fueron una ventaja adaptativa. Hace solo unas décadas, entre humanos no se consideraban un comportamiento tóxico, sino un signo de amor. Hoy no lo podemos entender así. Cuando la humanidad se aleja de las conductas primitivas y empieza a desarrollar intelectualidad es el momento para medir la distancia entre humanos y otras especies. Aunque los humanos nunca llegamos a separarnos de esos instintos que biológicamente marcan el ritmo. Pocos humanos están preparados para el poliamor.
El caso es que Shakespeare no inventó nada, ni dijo lo contrario a lo que siglos después estudió Darwin; solo lo escribió mejor. Porque Otelo no iba solo de amor intenso y manipulación maquiavélica; va de inseguridades que te hacen perder de control. Y ese punto es clave. Cuando el mecanismo de la pasión y la posesión se desborda y se convierte en obsesión irracional, hablamos de celos mórbidos o Síndrome de Otelo. Y las secciones de sucesos de los periódicos están llenas de sus frutos. Hablamos de violencia irracional. Otelo conecta con los asesinatos machistas de exparejas y sus criaturas. La biología puede explicar el impulso pero en ningún caso no lo puede legitimar. Ahí entran en juego la cultura y la educación.
Al final, la conclusión tiene algo de bofetada bien dada. No somos especiales por sentir celos ni por necesitar consuelo. Somos especiales porque sabemos que los sentimos. Porque podemos analizarlos, discutirlos, escribir tragedias o tesis doctorales sobre ellos. Mirar a los primates funciona como una linterna incómoda: refleja nuestra propira estructura emocional sin el maquillaje cultural. Shakespeare lo convirtió en drama. Darwin lo aterrizó en biología. La psicología lo clasificó. El cine y la música lo reciclan generación tras generación. Los macacos, mientras tanto, lo muestran a corazón abierto.
Y cuanto más miramos, menos sólida parece la frontera. Monos y humanos compartimos atavismos profundos en torno al apego, la permanencia y la protección del vínculo. Cambia el lenguaje, no el sustrato. Recuerdo haber devorado ¡Vivan los animales! —de Jesús Mosterín— como quien descubre un mapa: allí ya se planteaba con claridad que entender a los animales era también entendernos mejor. En ese borde difuso entre lo animal y lo cultural seguimos discutiendo sobre quiénes somos. Y quizá la respuesta es aceptar llanamente el parentesco.