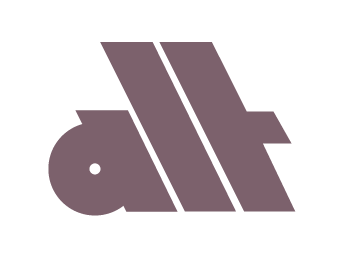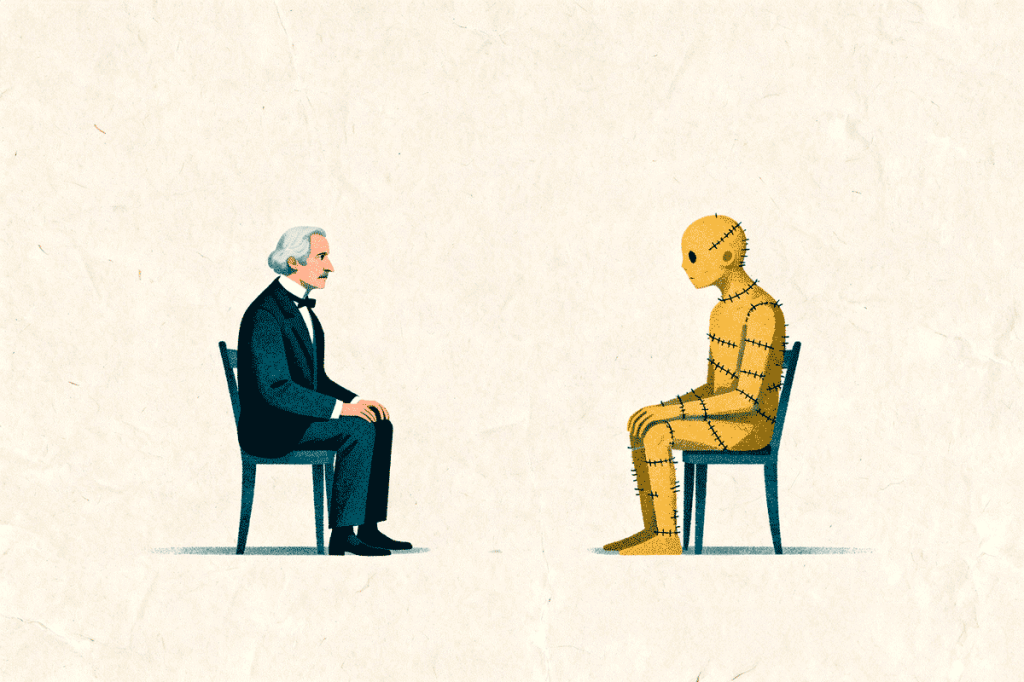El canto de Guillermo Del Toro al amor puro a través del moderno Prometeo
Mis algoritmos se han alineado —tras ver la última versión cinematográfica de Frankenstein— para devolverme vídeos y reflexiones sobre las distintas formas del amor: el maternal, el paternal, el fraternal, el romántico y, por encima de todos, la amistad. Hay quienes sostienen que la amistad es la forma más pura de amor. Coincido. Porque no implica relación física, ni posesión, ni deseo, ni promesa de un proyecto de futuro. La amistad es estar: convivir, compartir momentos, establecer códigos y lenguajes, intercambiar conversaciones y silencios. En ella no hay roles de poder, ni proyecciones, ni fachadas.
En Frankenstein (2025), Guillermo del Toro parece recrearse en una idea tan sencilla como incómoda: el amor más limpio no es el romántico ni el filial, sino ese otro que no exige nada a cambio; el que se sostiene desde la cercanía, la protección y el abrazo. La convicción de que habrá una mano abierta cuando nos caemos al suelo. En esta película, la caída (el despertar el conocimiento y descubrir ser un monstruo creado por un inventor) es una de las secuencias más violentas y dramáticas de todas las adaptaciones que recuerdo.
Desde ese lugar, el doctor Victor Frankenstein insiste en pensar que su criatura no es un proyecto científico, sino una apuesta emocional. Pero lo que presenta como gesto de amor es, en realidad, un acto de vanidad. Un capricho ególatra que confunde crear vida con merecer afecto, admiración, vínculo de subordinación. El proyecto se corrompe en el instante en que el monstruo —encarnado por un Jacob Elordi tan bello, sensual como vulnerable— muestra la desigualdad radical que los separa: la utilización de cuerpos ajenos para fabricar un ser sin capacidad afectiva, sin iguales, sin un otro al que amar.
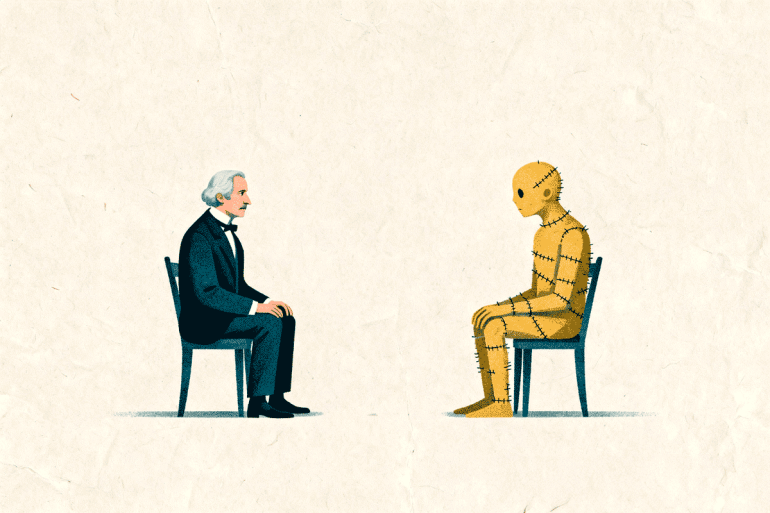
A partir de ahí, la película se despliega como una elegía sobre la belleza. No una belleza canónica, sino la belleza de lo defectuoso: visible en las costuras de piel, músculos y huesos recompuestos; con precisión artesanal, sin alardes digitales. Del Toro renuncia al impacto grotesco de las versiones clásicas para construir una estética concreta y contenida. Este monstruo no está hecho para provocar miedo —como el de Robert De Niro en 1994—, sino para obligarnos a reconocer humanidad frente al horror.
La ira aparece como consecuencia. Victor arrastra la violencia de un padre autoritario —médico brillante, hombre cruel— y su obsesión por crear vida es también un gesto de desafío: corregir al padre, superarlo, desautorizarlo. La criatura, por su parte, no nace violenta; aprende el comportamiento como respuesta al desprecio.
Del Toro filma una versión profundamente clásica del mito, conectada con la sensibilidad romántica de su tiempo. Algunos encuadres dialogan de forma evidente con la adaptación de Kenneth Branagh: las escenas del hielo, el refugio del monstruo en la cabaña, la escucha atenta de la voz de un anciano ciego. Todo ello envuelto en una escenografía reconocible y una sensibilidad gótica —y un poco skunk funk—, que refuerza la dimensión trágica del relato.
Al final, este Frankenstein no ofrece un villano. Obliga a empatizar con las dos caras del monstruo: el humano y el creado de forma artificial. Ni Victor ni su criatura encarnan el mal absoluto. Ambos fracasan en lo mismo: en intentar sostener un vínculo por obligación. Porque el verdadero horror no está en el cuerpo cosido, sino en la incapacidad de cuidar aquello que, una vez creado, solo pedía un acompañante para seguir aprendiendo a querer a sus semejantes.