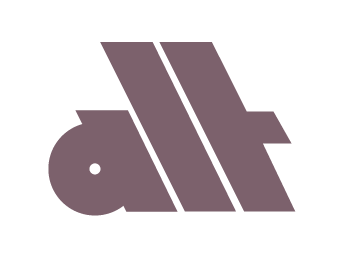Del chocolate amargo al limón dulce: todo nos hace bien
Venga, suelto rollo. Porque pasada la Navidad —esa época que te obliga a mirar con los ojos achispados entre tantas guirnaldas de luz—, enero siempre pesa un poquito. No solo porque parece la montaña de Sísifo y la bola nos aplasta un poco más a todos, sino por darte de bruces con los propios fracasos o con las cosas a las que no llegamos. Si haces balance de lo bueno y lo malo, casi siempre encuentras virutas de plástico en el mar, o un píxel apagado en tu pantalla. A veces son cosas que no importan, pero están ahí y se ven a simple vista.
La vida va de eso: de días de verano y días de invierno. De momentos tibios, luminosos, fáciles, y otros en los que el frío te aprieta, el cuerpo se encoge y la sombra se te cuela por todas partes. Vivimos en una cultura que idolatra lo dulce, lo amable, lo placentero: la estabilidad positiva. En Instagram parece que cada experiencia es felicidad proyectada; pero a veces detrás de cada sonrisa hay un huracán interno y en cada paisaje increíble hay un rasguño en la cara.

El chocolate reconforta, seduce, se derrite en la boca y promete un chute de felicidad inmediata. Precisamente leía que estos días que, además, según últimos estudios, el cacao es infalible para prevenir el envejecimiento. Pero hay matices: no es lo mismo una tableta de leche empalagosa que un cacao amargo, áspero, con notas terrosas que te obligan a detenerte y a educar el paladar. Lo dulce no es necesariamente sano, aunque nos lo vendan como refugio. Lo candy a veces solo adormece. Yo siempre he sido de chocolate amargo en dosis diarias, y algún dulce de vez en cuando. Lo dulce es una tentación efímera; el placer cotidiano es otro.
Morder un limón no da alegría, pero limpia, despierta, reactiva. Su ácido te sacude, favorece la digestión, y aun así lo rechazamos. Una prueba de que lo agrio molesta pero nos hace bien. Así en todo: lo que cuesta, lo que incomoda, lo que no queremos, lo que aparentemente nos hace daño, muchas veces es lo que nos construye por dentro con vastos mástiles para resistir cualquier otro temporal.
Todo lo que importa se forma en esa orilla inestable entre lo dulce y lo amargo. Entre el deseo de comodidad y la necesidad de mantener la honestidad y sinceridad permanente con las personas que queremos. Crecer es ir a un restaurante desconocido y atreverse con un menú que incluye ingredientes que no nos gustan. Madurar como personas pasa por aceptar que no siempre vamos a gustar, que la gente va a cambiar, que vendrán decepciones, que no todo será agradable, y que hay sabores que nos han hecho bien. Y nadie me va a bajar de ese barco.