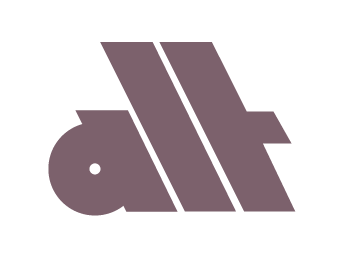Últimamente, a raíz del debate permanente sobre género y sus estereotipos, es tendencia hablar sobre el concepto de performar. Parece un verbo casi nuevo, o al menos una palabra con un nuevo significado. Hasta hace poco solo se hablaba de performance en el arte; y solo como mecanismo de expresión corporal o conceptual a través de los movimientos, las trasformaciones del cuerpo, la disposición y la pose. Pero ahora hablamos de performar de una forma mucho más amplia. Del drag a la ideología, de lo estético a lo filosófico. Performar es una forma de mostrarse en sociedad y autodefinirse.
La filósofa Judith Butler lo explicaba en los años 90 del pasado siglo como que el género no es lo que somos, sino lo que hacemos. Justamente en esa época se puso de moda la metrosexualidad: que los hombres se depilaran el vello corporal, que los futbolistas se hicieran las cejas y se tiñeran el pelo. En esa época proliferaron las líneas de cosmética masculina en envases negros, para diferenciar la masculinidad de lo que hasta ese momento podría haberse confundido con afeminamiento. Y esa estrategia de marketing dejó un poso que hoy todavía se percibe en los lineales de cosmética de los supermercados.
Y ahora, ya en pleno siglo XXI, el hombre performa de nuevo para sobrevivir ante una sociedad, pese a tantos, cada día más diversa, comprometida con la igualdad real, y sobre todo con la sensibilidad, independientemente del género, para construir nuevos estereotipos de personas modernas y adaptadas a un contexto que ensalza el queer frente a los géneros primitivos. La antítesis de los heterobásicos son los hombres con tote-bag de un museo, que se visten con prendas divertidas. El nuevo atractivo sexual de los hombres, vistos desde el punto de vista de las mujeres, y de otros hombres, puede pasar también por performar una actitud progresista y desenfadada, vulnerable y sensible.

Es un modelo moderno, una masculinidad feminista: para redondear el significado verdadero del término. Desde este verano se habla mucho de él en redes sociales, en Estados Unidos genera proselitismo y burlas por igual. El «hombre performativo» juega a encarnar un nuevo arquetipo masculino: alguien que presume de su feminismo, de su sintonía con los debates culturales del presente, de su sensibilidad hacia la música, la moda o el arte. Adopta códigos y lenguajes que antes parecían ajenos a la masculinidad tradicional, como si integrarlos lo volviera automáticamente más consciente, más interesante, más acorde con los tiempos. Pero esa transformación responde más bien al deseo de resultar aceptable para esas nuevas mujeres que, desde una sororidad muy clara, rechazan al macho alfa y sus viejas inercias machistas.
Los nuevos hombres pueden irse a trabajar con sus portátiles a uno de esos locales que son un escaparate de AD, donde sirven café de filtro y cinnamon rolls. Pueden llevar el pelo rapado, o corte mullet, pueden leer un ensayo o un poemario, pueden llegar colgado un llavero Labubu, una actitud circunspecta frente a las denuncias diarias de violencia machista o la desigualdad, palpable en tantos espacios públicos.
La comparación con Tartufo (un hipócrita en la obra de Molière) es inevitable: se presentan como personajes deconstruidos, como una proyección de una fachada que le sirve para ganar opciones de atraer, admiración y privilegios de una nueva clase social. Lo que ves no siempre es lo que es. Don’t believe the hype, nuevo mantra para la cultura global que se avecina.