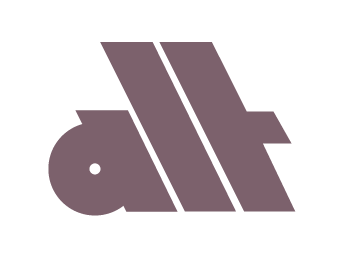Las ideologías no se heredan. Pero tampoco se eligen. Casi siempre se descubren y evolucionan conforme vas conociendo otros mundos y otras vidas. De ahí, la importancia de viajar, de leer, de fotografiar —o aprender a observar—, de acercarse más a lo conocido, y también a lo desconocido. Nuestras formas de existir y de conectar con nuestras ideas esenciales, así como nuestras necesidades de crecimiento vital, nos llevan a construir un perfil ideológico complejo y contradictorio. La contradicción eventual es buena; la coherencia, una locura. La falta de contradicciones nos haría dogmáticos.
Así, hay ideologías que colapsan y se estancan tras años de dormir en el mismo lado de la cama. Quizá esa posición de izquierda/derecha sea la más fácil de asumir en privado. Hay ideologías que impactan y te cambian la vida cuando lees una biografía de alguien que te invita a vivir una vida que no has vivido. Un perfil ideológico es algo convencional y cambiante, no un dogma de fe. El mundo entero puede cambiar cuando alguien te acaricia la mano, cuando alguien te folla la mente. Y no pasa absolutamente nada porque lo único que importa es que estamos aquí y ahora. Y mañana, siempre es un futuro imperfecto; nadie sabe lo que vamos a vivir. Y mucho menos sabemos lo que vamos a opinar.
Jorge Javier Vázquez, en Special People Club —el podcast de Esty Quesada—, respondía de una forma sorprendente a la pregunta de qué opina sobre la gestación subrogada. Tras años de cuestionarla públicamente en sus shows de tarde, y tras haber radicalizado su discurso respecto a este tema cuando famosas como Ana Obregón se unían al sistema de pago, hoy lanza una nueva reflexión al aire: «Creo que nunca acudiría a la gestación subrogada, pero si mis ansias y mis sentimientos [de ser padre] fueran tan grandes, seguro que encontraría los argumentos para acudir». ¿Es o no es una respuesta perfecta? Es la muestra de que nada significa nada, porque la clave es nuestro momento y nuestras circunstancias.
Aquellas entrevistas que Jesús Quintero hacía de madrugada, me formaron durante la adolescencia en una visión reflexiva y subjetiva de los sentimientos, de lo político y de lo religioso, a través de voces sorprendentes y transgresoras. De algunas de ellas entendía poco, pero me gustaba escucharlas; ahora las entiendo. Me sentía muy identificado con esos momentos en los que Quintero provocaba unos segundos de silencio, de ansia por atender, por escuchar —qué importante es saber escuchar— en entrevistas tan dispares como las de Francisco Umbral, Joaquín Sabina, Rocío Jurado o Alejandro Jodorowsky. De todas aprendía algo. La de Lola Flores, en la que hablaba de vivir con método, ahora me resulta fascinante.
Del mismo modo, supe de Antonio Escohotado gracias a Alaska, y no por ninguna de las asignaturas sobre teoría de la comunicación que tuve en la carrera. Ella lo citaba en una entrevista hablando sobre libertades y pensamiento crítico, con esa mezcla de lucidez que la define en todas sus entrevistas. Años después, entendí que esa influencia era también ideológica y que, sin llegar al dogma, me iba a sentir alineado de alguna manera durante toda mi vida con esas extrañas formas de pensar, de poder mirar con un caleidoscopio propio lo que ocurre a nuestro alrededor.

Las películas de Almodóvar completaron ese mapa ideológico y de referentes que me identifica. No solo por sus personajes, sino por los libros que aparecen en ellas, casi como guiños en clave para llegar a entender historias tan viscerales. En el fondo, es la misma inspiración: La Regenta, Poemas completos de Machado, El amante lesbiano, La voz humana (y otros libros de Jean Cocteau, uno de mis autores favoritos, a quien conocí a través de su cine). Es una simbiosis cultural: como si el cine me hubiese enseñado a leer, y la lectura, a mirar mejor dentro del cine.
La herencia cultural también puede ser una conversación entre tiempos, una forma de pensamiento compartido. Las covers musicales, versiones llevadas a tu terreno, son esenciales para entender a los artistas que nos gustan. Con los años entendí que todas esas referencias —filosóficas, literarias, pop— habían tejido mi manera de estar en el mundo. Mi perfil político también se construye sobre esos mismos pilares: la atención de Weil, la libertad de Escohotado, el deseo subversivo de Almodóvar, la mezcla valiente de estilos musicales que alberga Rosalía. Supongo que por eso me resulta natural suscribir aquel verso de Benedetti: «Patrias de nailon, no me gustan los himnos ni las banderas». Me gustan las cosas auténticas que vienen de personas sensibles, que al final son las que cambian el mundo.
Ahora, mi constelación ideológica —porque tiene muchas estrellas— no nació de los estatutos de ningún partido político, ni del apego a una bandera, sino de una sucesión de personas, artistas, que me enseñaron a pensar desde la emoción. Quizá eso sea lo que llamamos cultura: una forma de pensamiento que se infiltra, que nos hace identificarnos, que se vuelve íntimo y político al mismo tiempo. Nuestra ideología somos nosotros mismos, la gente que nos influye, nos afecta, nos marca y nos deja algo tatuado para siempre.