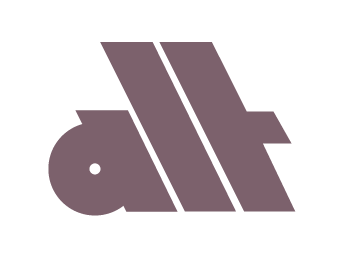Recuerdo vagamente que una vez que fui a visitar al hospital a una persona muy cercana, de mi familia, tras un brote psicótico agudo. Era la persona que me había educado a ser más libre desde que era un niño, la persona que me enseñó a bailar sin que me importase quienes miraban ni qué pensaban de mí. Ella, dedicando parte de su tiempo a mi educación, quizá fue mi mejor escudo de defensa en esa etapa en la que te das cuenta de que no encajas en lo convencional.
El caso es que el doctor nos explicó —intentando naturalizar algo que parecía inexplicable, terrible y que nunca podrá atender a lógicas— algo así como que los otoños son complicados porque la gente que está mal no tolera las transiciones, no soporta el peso de los cambios. Las transiciones son una pesadilla para muchas personas que buscan el confort en los recovecos de su memoria reciente, pensando que todos los días van a ser iguales, que nada va a irse, que la decisión de permanecer es inapelable.
Un compañero de trabajo, que es un cerebro privilegiado en estrategia política e historia de la humanidad, siempre dice que lo más complicado en la vida son las transiciones, que muchas personas no saben hacerlas, y simplemente permanecen hasta que caen.
El caso es que cada año llega como una tregua. El otoño no tiene la euforia desmedida del verano ni la introspección hibernal del invierno. Es un tiempo intermedio, un cambio de temperatura en la piel. En las culturas antiguas, esta estación era símbolo de cosecha y agradecimiento, pero también de desprendimiento: la naturaleza enseña que para renovarse hay que dejar caer lo que ya no sirve. Eso explica que sea la estación del año en la que más rupturas sentimentales se producen.
La metáfora es ancestral: la caída de las hojas es una necesidad vital del árbol para resistir ante la pérdida de luz . El cuerpo lo sabe antes que la mente: el despertar es muy fresco, cambian los olores, la noche se endurece y algo en nosotros empieza a recogerse. A veces lo confundimos con melancolía, pero yo lo veo como una llamada para que nos dediquemos un poco más de tiempo, para regocijarse en el sofá, la lectura, las conversaciones largas y acariciar al gato.
En el arte y la literatura, el otoño siempre ha sido un escenario para el recuerdo: las hojas muertas de Prévert, los tonos ocres de Hopper, los violines de Vivaldi que suenan entre la calma y la nostalgia. Es un periodo donde lo emocional se hace más visible, más táctil. Nos volvemos más vulnerables, sí, pero también más honestos. Las culturas antiguas ya intuían: los ritmos de la naturaleza inciden directamente en el estado anímico. El otoño no deprime, es solo una caída que nos invita a mirar hacia adentro, a aceptar que todo —también nosotros— tiene ciclos.

Justamente este verano he vivido un miedo nuevo, que no identificaba: el miedo a perder lo que estos últimos meses me hace feliz. Me refería a las personas, especialmente, pero también las oportunidades de disfrutar la improvisación, el momentismo absoluto, las ganas de bailar hasta el infinito, el ansia por abrazar, el gusto de brindar, ese placer parecido al de estrenar zapatos. Pero los miedos son buenos porque nos ayudan a saber que vivir es una caída permanente, que debemos sobrevolar con calma y sin perder las ganas de observar el paisaje. Porque todas las hojas caen, y vendrán nuevas.
Lo dice Antonia San Juan, recientemente diagnosticada de esa maldita enfermedad que se lleva a la gente demasiado pronto. Lo dice y lo repite: «alimentar el alma y hacer planes». Y que el otoño nos marque una senda para disfrutar de todo lo que nos hace felices.